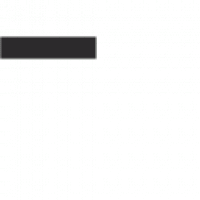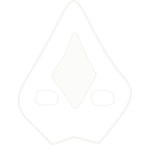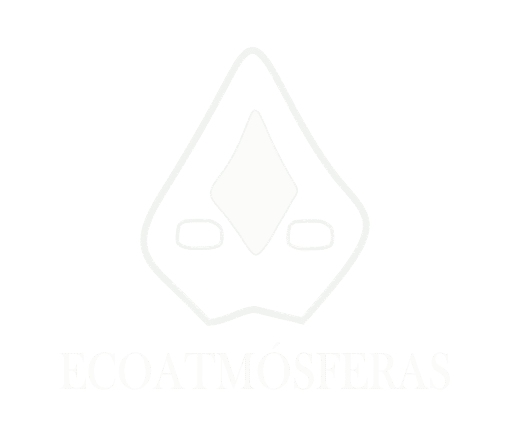Por: Gonzalo Molina Arrieta
Vivimos una crisis civilizatoria que es, al mismo tiempo, una crisis de conocimientos y una crisis ecológica planetaria (Leff, 1998; Morin, 1996). Todas las especies compartimos esta crisis de formas diversas. La escuela emerge como un espacio de resistencia y re-existencia, donde se hace urgente repensar la educación desde metáforas vitales y complejas (Haraway, 2014).
En este contexto, proponemos la metáfora de la clase como un organismo vivo, capaz de nutrirse, adaptarse y regenerarse en diálogo con la comunidad y la biodiversidad. La huerta escolar, los jardines comestibles y la ecoalfabetización materializan esta propuesta, a la vez que conectan lo local —el cuidado del territorio, los saberes ancestrales, la agricultura escolar— con lo global, expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la conciencia de la interdependencia planetaria.
1. La clase como organismo vivo y la visión de la complejidad
La metáfora de la clase como organismo vivo reconoce que todos los actores educativos son partes interconectadas de un sistema. Los estudiantes se asemejan a células que absorben y transforman la energía del conocimiento; el profesor, a un corazón o cerebro que orienta, impulsa y regula los procesos; la comunicación y la interacción representan el sistema nervioso que transmite ideas y retroalimentación (Dewey, 1938; Vygotsky, 1978; Piaget, 1970).
Paulo Freire (1970) refuerza esta idea al señalar que los estudiantes no solo leen letras, sino que antes leen el mundo, lo que los convierte en co-creadores del conocimiento. Según Morin (1996), comprender la complejidad implica articular lo diverso y lo múltiple, de manera semejante a como un organismo integra órganos y funciones. Esta visión sistémica, también desarrollada por Capra (1998), cuestiona la fragmentación de la modernidad y propone un modelo educativo que piense la interdependencia y la sostenibilidad. (Ver metáfora la clase como bosque vivo).
2. La huerta escolar como ecosistema pedagógico glocal
La huerta escolar, los jardines comestibles. se convierten en laboratorios vivos de ecoalfabetización. Permiten integrar de forma práctica las áreas del conocimiento: en Ciencias Naturales se estudia la biodiversidad y el suelo; en Sociales, los ecosistemas y la geografía del territorio; en Matemáticas, las mediciones y cálculos de huella de carbono; en Literatura y Artes, la narración de relatos intergeneracionales y la creación de obras bioculturales inspiradas en el huerto.
Este carácter integral, biocultural, convierte la huerta en un ecosistema pedagógico glocal: conecta lo cotidiano con los grandes retos planetarios (cambio climático, soberanía alimentaria, justicia social, justicia ambiental, justicia epistémica). Así, cultivar semillas locales se enlaza con la agenda global de sostenibilidad (ONU, 2021). Ejemplos concretos son los jardines comestibles, de polinizadores en Ecoatmósfera Kakaramoa, el compostaje, la observación de aves y la recuperación de plantas medicinales, que fomentan conciencia ambiental y sentido de pertenencia.
3. Comunidad, gobernanza ambiental y re-existencia
La metáfora de la clase como organismo vivo se extiende hacia la comunidad. Una de las estrategias más significativas ha sido el regalo de semillas a estudiantes para sembrar en sus hogares, lo que vincula a padres y abuelos en la experiencia educativa. La gobernanza ambiental, entendida como democracia ambiental, implica que las decisiones sobre el cuidado de la vida no se limiten a autoridades, sino que involucren activamente a toda la comunidad escolar en su cotidianidad.
Desde una perspectiva glocal, estas prácticas no solo transforman la vida escolar inmediata, sino que también se articulan con políticas nacionales y acuerdos internacionales, generando un impacto local con resonancia global. Ver El Corazón del Fuego (inspirado en los Kogui)
4. Evaluación como metabolismo del aprendizaje
Si la clase es un organismo vivo, la evaluación es su metabolismo: regula, ajusta y transforma constantemente sus funciones. Más que una calificación final, la evaluación debe entenderse como un proceso de retroalimentación que garantiza la vitalidad del organismo educativo. Estrategias como encuestas, autoevaluaciones, proyectos de investigación o la medición de la huella de carbono permiten ajustar el rumbo, generar conciencia y fortalecer la resiliencia escolar, al tiempo que fortalecemos una mirada que no excluye, integrando a los otros con los cuales compartimos el habitad, el ecosistema. Ver Mito: La Serpiente Cósmica
La metáfora de la clase como organismo vivo replantea la educación como un proceso vital, complejo, ecológico y comunitario. La huerta escolar, al ser un ecosistema pedagógico glocal, materializa esta visión y convierte la escuela en un espacio de innovación curricular, de diálogo intergeneracional y de gobernanza ambiental.
La ecoalfabetización emerge así como el camino para formar sujetos ecocéntricos, capaces de resistir y re-existir en la actual crisis planetaria. En esta perspectiva, la escuela biodiversa y ecoalfabetizada no es solo un aula local, sino un nodo de redes globales que aprende, se adapta y proyecta hacia un futuro sostenible.
Referencias
Capra, F. (1998). La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Anagrama.
Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
Fals Borda, O., & Brandão, C. R. (1987). La investigación participativa en América Latina. Montevideo: La Banda Oriental.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.
Haraway, D. (2014). Manifiesto para cyborgs: Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. Mar del Plata: Puente Aéreo.
Leff, E. (1998). Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Ciudad de México: Siglo XXI.
Morin, E. (1996). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1972). Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano. Naciones Unidas.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). Declaración de Berlín: Educación para el Desarrollo Sostenible. UNESCO/OBEPE.
Piaget, J. (1970). La psicología de la inteligencia. Psique.
Vygotsky, L. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
Ideas para reflexionar
El Bosque Interior
La clase puede imaginarse como un bosque vivo.
- Cada estudiante es un árbol distinto: algunos altos, otros pequeños, cada uno con su propio ritmo de crecimiento.
- El docente es el agua y el sol que orienta, nutre y da dirección, pero no controla cómo cada árbol florece.
- Las raíces son los saberes previos, la memoria y la cultura; invisibles, pero sostienen la vida del conjunto.
- Los micelios (hongos) son la comunicación: invisibles, subterráneos, pero fundamentales para que circulen nutrientes e ideas.
Un bosque sano no es monocultivo: necesita diversidad. Así mismo, la clase como organismo vivo se fortalece en la pluralidad de voces y aprendizajes.
Mito: El Corazón del Fuego (inspirado en los Kogui)
En la tradición Kogui de la Sierra Nevada, se dice que el fuego es el corazón de la comunidad: reúne, calienta, protege y permite cocinar lo que alimenta.
Podrías usar este mito para decir que la clase es como un fuego comunitario:
- Los estudiantes aportan leña (preguntas, curiosidad, energía).
- El docente mantiene el equilibrio de la llama, cuidando que no se apague ni se descontrole.
- El fuego transforma lo crudo en alimento, como la educación transforma información en conocimiento y sabiduría.
- Todos, al sentarse alrededor, participan en el calor compartido: el aprendizaje no es propiedad de uno, sino de todos.
Mito: La Serpiente Cósmica
Diversas culturas indígenas de América y África narran el mito de la serpiente cósmica que se mueve entre mundos y conecta lo visible con lo invisible.
La clase, como organismo vivo, podría compararse con esa serpiente:
- Se mueve con flexibilidad y adaptación.
- Integra distintos planos: lo individual (cada estudiante), lo colectivo (la comunidad) y lo planetario (la Tierra).
- Su piel muda, como la clase que cambia constantemente, pero mantiene una continuidad vital.
Te propongo una experiencia de clase como organismo vivo, diseñada a partir de los procesos que enumeraste (visión sistémica, interconexión, regeneración, etc.). La idea es que la clase no sea una sesión aislada, sino una vivencia ecoalfabetizadora donde el grupo se autoorganiza como ecosistema.
![]()