Por: Gonzalo Molina Arrieta
“La escuela tradicional —encerrada entre paredes, horarios y
disciplinas— ya no responde a las complejidades de nuestra época”
Educar para la vida en un planeta en crisis
La educación atraviesa una profunda crisis de sentido. En un mundo marcado por la desigualdad social, el colapso ambiental y la fragmentación cultural, la escuela tradicional —encerrada entre paredes, horarios y disciplinas— ya no responde a las complejidades de nuestra época.
En nuestro anterior trabajo sobre El mundo como aula, para una escuela sin frontera, (véase www.pedagogiaparatodos.blogspot.com), proponemos una transformación radical del paradigma educativo: una escuela abierta, dinámica, transdisciplinar, donde el conocimiento se construya en diálogo con el territorio, con la comunidad y con la vida misma.
Esta escuela sin fronteras no es solo una escuela sin muros físicos: es una escuela sin límites epistemológicos, sin exclusiones sociales ni jerarquías de saber. Es, en esencia, una escuela crítica y ecoalfabetizadora. Crítica, porque cuestiona las estructuras de poder que perpetúan el colonialismo, la injusticia social y cognitiva; ecoalfabetizadora, porque reorienta la educación hacia una comprensión profunda y responsable de nuestra interdependencia con la Tierra a través de una mirada de sustentabilidad.
Hoy más que nunca, educar implica reconfigurar nuestra relación con el conocimiento, con los otros y con el planeta. Este artículo amplía la propuesta de escuela Glocal, incorporando el enfoque crítico y ecológico como ejes estructurantes de un nuevo modelo educativo, pertinente y transformador.
Hacia una pedagogía crítica, ecológica y plural
La pedagogía crítica, inspirada en pensadores como Paulo Freire (1921-1997), Henry Giroux (1989) y bell hooks (1952–2021), sostiene que la educación no es neutral: o bien reproduce las estructuras de dominación, o bien contribuye a su transformación. En esta línea, la escuela crítica y glocal, no puede limitarse a transmitir contenidos, sino que debe formar sujetos capaces de leer críticamente el mundo, identificar las causas de la opresión y actuar para cambiar la realidad. La pedagogía crítica es emancipadora y profundamente ética en cuanto adopta posturas desde la praxis (reflexión-acción). Pero esta emancipación no es completa si no incluye la dimensión ecológica.
La ecoalfabetización —un término promovido por David Orr (1992), Fritjof Capra (1996), y nosotros de manera crítica a través de Proyecto Ecoatmosferas desde el 2007 — parte del reconocimiento de que la crisis ambiental no es solo técnica, sino también epistemológica, educativa y cultural. Hemos aprendido a leer, escribir y calcular, pero no a vivir en armonía con la Tierra. Lo que está en crisis es la forma en que hemos estado construyendo el mundo, destruyendo el planeta. Por eso, una escuela del siglo XXI debe enseñar a pensar en términos de sistemas, ciclos, límites naturales, biodiversidad, justicia ecológica y justicia epistémica.
La ecoalfabetización crítica, entonces, une tres luchas inseparables: la justicia social, la justicia ambiental y la justicia epistémica. Propone una pedagogía para la vida, para el amor; que enseñe a comprender el funcionamiento del mundo natural, a valorar la diversidad biológica y cultural, a desarrollar prácticas incluyentes, sostenibles y solidarias en las comunidades, a construir futuros posibles; en vez de perpetuar futuros inviables a través de alienación, consumo exacerbado, injusticia; dominación.
La pedagogía del amor y la justicia social
La activista social bell hooks (1952–2021), (con minúsculas para honrarla), revolucionó la manera de pensar la educación al introducir una pedagogía que articula el amor, la justicia social, la crítica estructural, la lucha contra el sexismo y la transformación personal. En su obra Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom (1994), plantea que la educación debe ser un acto de libertad que desafía la opresión, promueve el pensamiento crítico y fomenta espacios donde estudiantes y docentes puedan “ser y convertirse” en lo que quiera ser, “No permitiré que mi vida se limite. No me doblegaré ante el capricho ni la ignorancia de nadie”.
Al radicalizar a Paulo Freire, incorpora dimensiones de género, raza, clase y afecto. Para ella, el aula debe ser un espacio de diálogo, vulnerabilidad y conexión emocional, un lugar donde se desmantelen jerarquías y se valore la experiencia vivida como fuente legítima de conocimiento.
Este enfoque se alinea profundamente con la escuela glocal y ecoalfabetizada que hemos venido proponiendo hace más 20 años, pues: se critica la educación tradicional como instrumento de domesticación. Se apela a la transdisciplinariedad, el diálogo y la justicia. Se promueve una pedagogía crítica y afectiva, centrada en el respeto por la diversidad y la búsqueda de un mundo más justo.
Reconfigurando la escuela: del encierro a la apertura
Proponemos romper con el modelo tradicional que equipara escuela con encierro, disciplinarización y control. La nueva escuela, sin fronteras, se convierte en un espacio abierto al entorno natural, a la experiencia comunitaria, a la diversidad y pluralidad que concurren en el dialogo de saberes y la ciencia participativa. Se trata de reconectar el aprendizaje con el cuerpo, con el territorio, con la historia y con la ecología de cada lugar, sin perder la visión glocal y sin fronteras.
En este sentido, el mundo se convierte en aula, y el aula en mundo. Aprender ya no significa memorizar datos desconectados, sino investigar problemas reales del entorno con enfoque glocal, participar en la vida comunitaria, observando la naturaleza, dialogando con otras culturas y proponiendo soluciones sostenibles. Es una educación que vincula lo local con lo global (glocalidad), lo científico con lo ancestral, lo cognitivo con lo afectivo.
Esta escuela crítica, glocal y ecoalfabetizadora reconoce múltiples formas de conocimiento: el científico, el empírico, el espiritual, el artístico, el del campesino, el indígena, el del afrodescendiente. Revaloriza la sabiduría popular y ancestral que durante siglos ha sabido convivir con los ciclos de la naturaleza, y al mismo tiempo, promueve la innovación, la creatividad y el uso ético; virtuoso de las nuevas tecnologías al servicio del bien común y del cuidado planetario.
La ecoalfabetización crítica como fundamento curricular
Un elemento clave de las propuestas experienciadas por Proyecto Ecoatmósferas, se centran en la necesidad de repensar el currículo desde una perspectiva transdisciplinaria, flexible, situada y transformadora. En este nuevo currículo:
La filosofía: siguiendo una cosmovisión plasmada en la ley de origen que orienta el pensamiento y el sentir de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo Sierra nevada: NIANKUA y SERANKUA, o Gaia (gran madre Tierra, la diosa más primitiva) para los griegos; o una visión cosmológica, presente en el volver de Nietzsche, Haraway, Leff, y de aterrizaje en sentido científico, mitológico y político en Lovelock, Latour; en estas perspectivas integran y nos baja la mirada al suelo.
Desde la experiencia de Proyecto Ecoatmósferas, la Tierra se interpreta en una visión que desciende de Diosa en lo primitivo, Madre en la antigüedad, Hermana en lo medieval (San Francisco de Asís) y Cosa-cosificada- por la modernidad. Desde la praxis, la escuela debe transgredir la modernización que nos condena al colapso planetario, disrumpiendo y tejiendo reinterpretaciones, nuevas posibilidades de sentido, a partir de los discursos emergentes que recogen esas cosmovisiones de armonía hoy extraviadas en el tiempo. La escuela está obligada a cuestionar el racismo epistémico, descolonizando, visibilizando las múltiples visiones y formas de conocimiento, practicando y fomentando el dialogo intercultural y la justicia epistémica.
La ecología: en esta perspectiva no es una asignatura aislada, sino un eje transversal que estructura y permea todas las áreas del saber. Se aprende matemáticas cultivando huertos, lenguaje analizando y construyendo textos ambientales, historia revisando conflictos por los recursos y arte recreando mitos a partir de visiones ancestrales y creando obras con materiales reciclados. Es tarea de la escuela la promoción de una eco matemáticas, ecoarte, ecoliteratura, ecoternura, ecoterapia…
La complejidad y la interdependencia: es una necesidad reemplazar la fragmentación en los currículos escolares. Los problemas ambientales como: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la sobre explotación de recursos, no pueden ser abordados de manera compartimentada desde las asignaturas, es necesario la colaboración e integración de las distintas disciplinas para la comprensión, conectando desde la filosofía, las ciencias naturales, sociales, matemáticas, espiritualidad, ética, arte …, para por ejemplo, producir en el territorio, una reapropiación biocultural; material y simbólica de la biodiversidad del BSt desde la escuela, como comunidad que busca sustentabilidad.
La participación comunitaria y el aprendizaje-servicio: se convierten en estrategias pedagógicas. La escuela no solo se inserta en su entorno: lo interpela, lo escucha, lo interpreta, lo transforma para mejorarlo, mientras el estudiantado desarrolla conocimientos, habilidades, actitudes y virtudes.
La educación ambiental crítica y la escuela biodiversa: a través de la ecoalfabetización, va más allá del reciclaje o el cuidado superficial de la naturaleza: cuestiona el modelo de desarrollo extractivista, el consumo desmedido, la mercantilización de la vida y propone una visión y practica sustentable en y desde la escuela y las comunidades. En este sentido la escuela debe comprometerse con la biodiversidad del Bst, uno de los más amenazados y menos estudiados.
Principios de una escuela crítica y ecoalfabetizadora
La escuela glocal, se fundamenta en una serie de principios que articulan el pensamiento en un el enfoque crítico-ecológico:
- Interculturalidad: promueve el diálogo horizontal entre culturas y saberes, reconociendo la riqueza de la diversidad y la diferencia, combatiendo el racismo epistémico.
- Inter y transdisciplinariedad como enfoque: es necesario entonces, el abordaje de la posibilidad de colapso ecológico desde un enfoque de inter y transdisciplinariedad, pluralidad, y diversidad; mirar por ejemplo: el problema del Antropoceno, la hipótesis de Gaia y con ella la zona crítica, para poner a la escuela y la academia en general, en la perspectiva de la crisis; que no es solo climática, de biodiversidad y contaminación, sino una crisis epistémica; de la relación con el conocimiento, de las formas que hemos estado construyendo el mundo mientras vamos destruyendo el planeta. En este sentido, toca encontrar de manera crítica, compleja, sistémica y constructiva, las posibilidades de re-existencia para volver a existir; reinventándonos, reconstruyéndonos, para no simplemente sobrevivir, sino transformando la propia existencia.
- Educación para la vida: prepara a los estudiantes para vivir las virtudes de la buena vida, convivir en democracia, cuidar la Tierra y afrontar los desafíos del siglo XXI.
- Convivialidad: recupera el concepto de Iván Illich, entendida como vivir juntos con respeto, justicia y sostenibilidad.
- Diálogo de saberes: vincula el conocimiento académico con el popular, el urbano con el rural, el ancestral con el digital para superar el racismo epistémico; reconociendo y revalorando múltiples formas de conocimiento y la diversidad de saberes y epistemologías; descolonizando, fomentando la inclusión y promoviendo una verdadera interculturalidad.
- Justicia ecológica y social: educa para la equidad intergeneracional, el respeto a los derechos de la naturaleza y la construcción de sociedades resilientes.
- Aprender a aprehender y a desaprehender: formar estudiantes y docentes capaces de adaptarse al cambio, revisar sus creencias, asumir la incertidumbre como oportunidad y el dejar ir.
Sembrar esperanza en tiempos de crisis
La propuesta que nos planteamos no es solo pedagógica, es profundamente filosófica y política, ética y ecológica. En un mundo amenazado por la crisis climática, la pérdida de sentido y la desigualdad, la educación se convierte en terreno fértil para la esperanza. Pero no cualquier educación: una educación crítica, transformadora, planetaria, glocal.
La escuela sin fronteras no es una utopía lejana, es una urgencia posible. Es la posibilidad de construir instituciones que enseñen a vivir bien, con los otros y con la Tierra. Es el compromiso de sembrar, en cada estudiante, una semilla de conciencia, de libertad y de responsabilidad ecológica. Porque al final, como bien dice el título: el mundo es el aula, y la vida, el aprendizaje.
- Capra, F. (1996). La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Anagrama.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Haraway, D. (2014). Manifiesto para cyborgs: Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. Puente Aéreo.
- Latour, B. (2018). ¿Cómo habitar la Tierra? (M. González, Trad.). Editorial Taurus. (Trabajo original publicado en 2017 como Où atterrir ?)
- Leff, E. (2006). Aventuras de la epistemología ambiental. Siglo XXI Editores.
- Leff, E. (2020). El conflicto de la vida. Siglo XXI Editores.
- Molina Arrieta, G. (2007). El mundo como aula, para una escuela sin frontera. http://gomafilo.blogspot.com
- Orr, D. W. (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. State University of New York Press.
- Rawls, J. (1971). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica.
- Shiva, V. (2016). Quién alimenta realmente al mundo. Icaria Editorial.
![]()
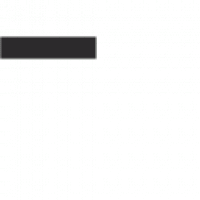
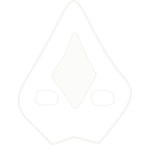



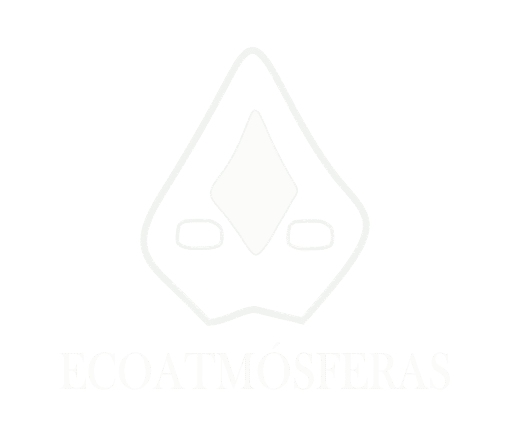
Excelente , una visión global de la educación , nuestra riqueza está en la biodiversidad , segundo país del mundo , desde la escuela no entendemos eso ! Ni lo vivimos tampoco , nadie ama lo que no conoce !! Excelente , cómo «destruimos» el concepto de que las cuatro paredes es donde se forja la educación… Excelente no me queda más que felicitarte ….